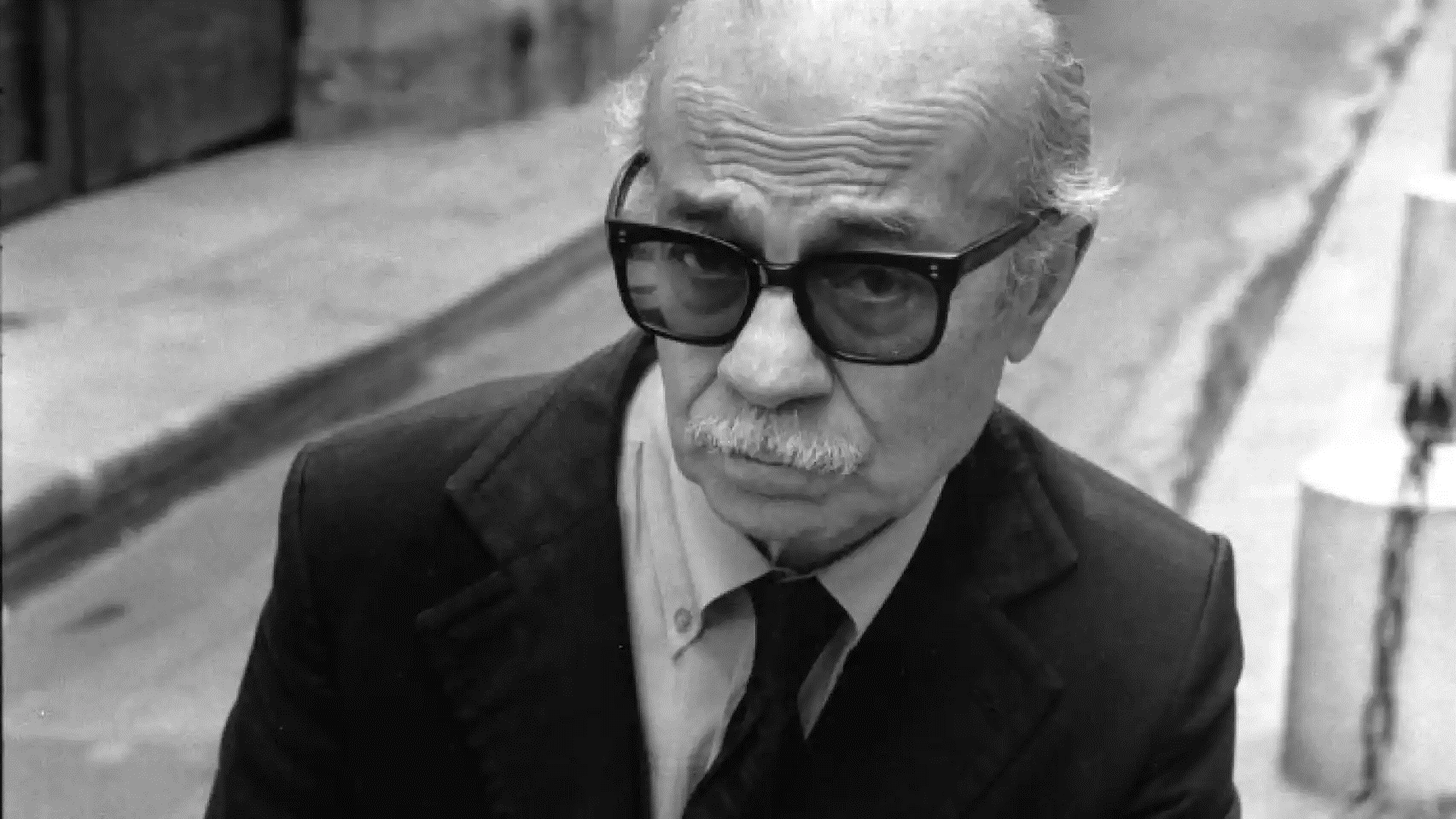
Héroes, tumbas y algunos apuntes
Refracciones de una novela trascendente
12 de abril de 2025
El parque Lezama de los años 50. Agonía del peronismo inconfundible y primero. Un hombre joven y acechado por la precariedad de su existencia se sienta en un banco para abandonarse en el tiempo. En lo profundo de su ser espera lo extraordinario. Le pesa una historia personal que no deja lugar para lo luminoso, pero tiene esa edad en que la esperanza jala desde la piel. Por eso, lo extraordinario se le presenta con apariencia de tal. Alejandra Vidal Olmos, una mujer a la que nunca había visto, le hace sentir de manera súbita y misteriosa que se ha vuelto importante para alguien. Esta percepción de ya no ser desechado constituye el primer paso hacia el desastre que, “Sobre Héroes y Tumbas”, la novela que Ernesto Sábato publicó en 1963, va desgranando con progresión lacerante.
Los primeros párrafos presentan a Martín del Castillo, de 19 años, regurgitando su turbulenta mismidad en la soledad colectiva del parque. Los espacios son una metáfora de su drama y también el escenario. El sur argentino soñado como liberación de limpieza y blancura o el parque Lezama como paréntesis del hervidero babilónico frente al cual se reconoce un extraño. Bruno, su testigo tardío (casi un narrador alternativo) dice que el encuentro con Alejandra Vidal Olmos -que no fue un encuentro- le devolvió a Martín justamente aquello que lo condujo al abismo: la fe en el amor. La pausa física del parque, su morbo del desencanto, es también peligroso, porque toma de la poética muy poco de esa sublimación que compensa con deleite estético el agobio de lo profano y mucho de lo que hay en su seno de enajenación abismada. La poesía, cuando en vez de fluir encarna, conlleva el desgarro de su inevitable colisión contra el peso demoledor de lo inmediato. Los encuentros de los espacios solitarios, cuando se producen, son especiales y entre seres especiales. Se distinguen porque ensayan en los parques, en las plazas, o en los murallones portuarios, una afirmación de la soledad que obra como llamado. El registro de esa convocatoria muda resuena solo para otros seres también lastrados por cierta excepcionalidad, aunque no necesariamente con idéntica sensibilidad. Marchan, cuando la conexión prospera, hacia una suma de restas porque transcurren allí donde el convenio no disimula la tormenta de las verdades. Lo de Martín y Alejandra no fue azaroso, fue una cacería, y Martín fue la presa.
Antiguas casonas del sur. La Boca, Barracas, San Telmo. En sus aristas y contrastes ya no es fácil reconocer al barrio residencial, al refugio patricio arrasado por la fiebre amarilla a fines del siglo XIX. Allí duerme el tiempo argentino avivado por el texto. Alejandra Vidal Olmos es una mujer y un fantasma. Su familia aún se divide entre federales y unitarios. Los Olmos y los Acevedo, las ramas de su progenie, sonuna saga marcada por la locura. Metáfora evidente, son a la vez un reservorio de la dolorosa memoria política argentina: Dorrego, Quiroga, Lavalle, Rosas. A través de esta inasible compañera vislumbra Martín las ensangrentadas raíces argentinas, que son también las suyas. Alejandra no es un puente informativo, sino un tránsito de Martín hacia sí mismo, una advertencia de que su presente no es disociable. Y él, a su vez, necesitaría ser alguien mucho más superficial para suponer ese susurro del pasado histórico es vano. Allí está la otra hondura de Alejandra que apura la fascinación de Martín. Es la segunda desnudez de su belleza. Socialmente resignada, entregada a un cínico pragmatismo adaptativo, Alejandra no puede dejar de ser, a pesar suyo, una resonancia épica enclavada en la ciudad farisea. En ella anidan lo negro y lo rojo, el fuego, el degüello, la sangre y la muerte. Es genéticamente trágica, poderosamente oscura y, por todo ello, arrebatadoramente atractiva. Amarla es tan insensato que desborda de sentido. En el profundo malentendido que los conduce desde la complicidad hasta el sexo, Martín y Alejandra ponen a las épocas en lucha. Hay en el cuerpo de ella algo fuerte que se está yendo y grita su existencia antes de irse, como dando el último zarpazo. Es un furor que late a escondidas, por debajo de los apellidos crepusculares. “…Es lo único que nos va quedando, nombres de calles…” dice Alejandra en la confesión parcial de su historia familiar que se completa con un fragmento de La Noche Cíclica: “Ahí está Buenos Aires. El tiempo que a los hombres / trae el amor o el oro, a mí apenas me deja / esta rosa apagada, esta vana madeja / de calles que repiten los pretéritos nombres / de mi sangre: Laprida, Cabrera, Soler, Suárez... / Nombres en que retumban (ya secretas) las dianas, / las repúblicas, los caballos y las mañanas, / las felices victorias, las muertes militares”. (1)
Si Alejandra lo busca a Martín para redimirse, para abrirse reencuentros con una salud estética voluntariamente agraviada, se equivoca. Su aproximación, maternal pero cesante, y esa distancia irreversible con la que supone cuidarlo, es fallida o es falsa. Tal vez no lo sabe, pero el otro polo de su conexión con él es la necesidad de enrostrarle la sordidez del mundo cada vez que el candor de Martín la asfixia y la exaspera. Porque en medio de esta tormentosa relación, él también ha perdido la inocencia. Su verdad excede el andar humillado y mendicante. Su voracidad afectiva y sensual cobra la estatura egoísta del interés y desmorona la cruzada salvífica con la que cree interceptar el paso autodestructivo de Alejandra. Martín adquiere ya esa inconsistencia raigal del apasionado. Se enamora de su propio éxtasis porque lo sublima cultivando una radicalizada devoción por otro. Y para ello, nadie puede ser un pretexto mejor que Alejandra Vidal Olmos, esa persona que el propio Martín define como “portentosa” al instante de conocerla. En un vértigo a la vez erótico y dramático, Martín Del Castillo diluye la espiritualidad que lo distinguía con secreto orgullo. Se sentía insignificante, pero aspiraba a lo máximo, al salto que lo deposite sin escalas en la felicidad. Al amor que fuera a la vez amparo, sensibilidad y seguridad. Quiere desmentir en Alejandra la vulgaridad de la vida. Era el más rezagado y a la vez el más ambicioso. Si las parejas funcionan o se sostienen mostrándose recíprocamente, como la luna, un solo lado de su ser, al otro lado de Alejandra hay enormidad y espanto. Los indicios breves y sutiles de lo que Martín no debiera conocer de ella -aunque lo sospeche- potencian la premura por tenerla. Es un amor que prende la mecha desde el primer momento, porque a Martín, sin Alejandra, lo aguarda un desierto agravado por la nostalgia de las horas más intensas que alguien pueda recordar. Y Alejandra, sin Martín, se interna en una repulsión de sí misma que no concibe retorno.
Una suerte de crueldad especifica gobierna la imposibilidad que los condena. Alejandra sabe que la relación nace muerta, pero le inyecta fugaces gotas de continuidad agotando las brazadas de un alma que se ahoga en el asco de vivir. Martín, aferrado a la desproporción de un sueño que lo eyecte de la ruina afectiva, traiciona su inteligencia para no reconocer lo evidente. Ambos cruzan sus respectivas orbitas justo en el ángulo de la desesperación. Son estaturas psicológicas peligrosamente complementarias. Algún personaje literario -una mujer- sostiene que el amor de pareja es imposible por absurdo: Se ama porque se siente una falta, con la ridícula esperanza de que sea justamente otro faltante lo que venga a completarlo a uno (2). Lo irresoluble de esta ecuación estalla en el caso de los protagonistas: La visión diáfana y corta del presente contra la oscura y sabia persistencia del pasado; la arrogancia de la voluntad contra el silencioso imperio de lo fatal; la fragilidad pueril de la ilusión que lo empuja a Martín contra el muro infranqueable de lo siniestro que encarna el atormentado Fernando Vidal Olmos.
Viejas mesas de bar y el clásico Cinzano en la tarde que decanta la mediada pero innegable familiaridad con el río. Ahí también está Buenos Aires. El póster de Américo Tesorieri, el arquero boquense de la famosa gorrita. El diario, el fútbol, el tango y el vicio de polemizar como versión citadina del eterno retorno. Martín, que le buscaba al mundo una veta más profunda, sobrevive al amparo de la ternura popular. El inmigrante Chichín, el camionero Bucich. Es una vida menor a la que conoció brevemente, un mundo pequeño y previsible que sin embargo deja un espacio para seguir. Alejandra, en el ejercicio corrosivo de lo que no es, recorre un entorno mucho menos continente: empresarios hipócritas, personajes frívolos y deshumanizados, el mundo deliberadamente falso de las oficinas importantes o las altivas peluquerías del microcentro. Alejandra, finalmente heroica, se va. Martín se queda en la vida, pero en el nuevo contraste no hay paradoja. A ninguno le ha ido mejor. Quizá completaron su camino natural, quizá ejecutaron sus respectivos destinos. Martín, que buscaba curarse el dolor para reconectar con la vida, esgrimió como defensa la aceptación y la renuncia. Alejandra, acechada por su profundo infierno, activó una intransigencia feroz para asumir su signo. Al cabo de tantas diferencias entre ellos, una condición viene a equipararlos: Ambos han sufrido una derrota tan terrible como deslumbrante. Tal vez ese sea el encanto tenaz y casi perverso de “Sobre Héroes y Tumbas”.
- (1)Jorge Luis Borges
- (2)Stendhal