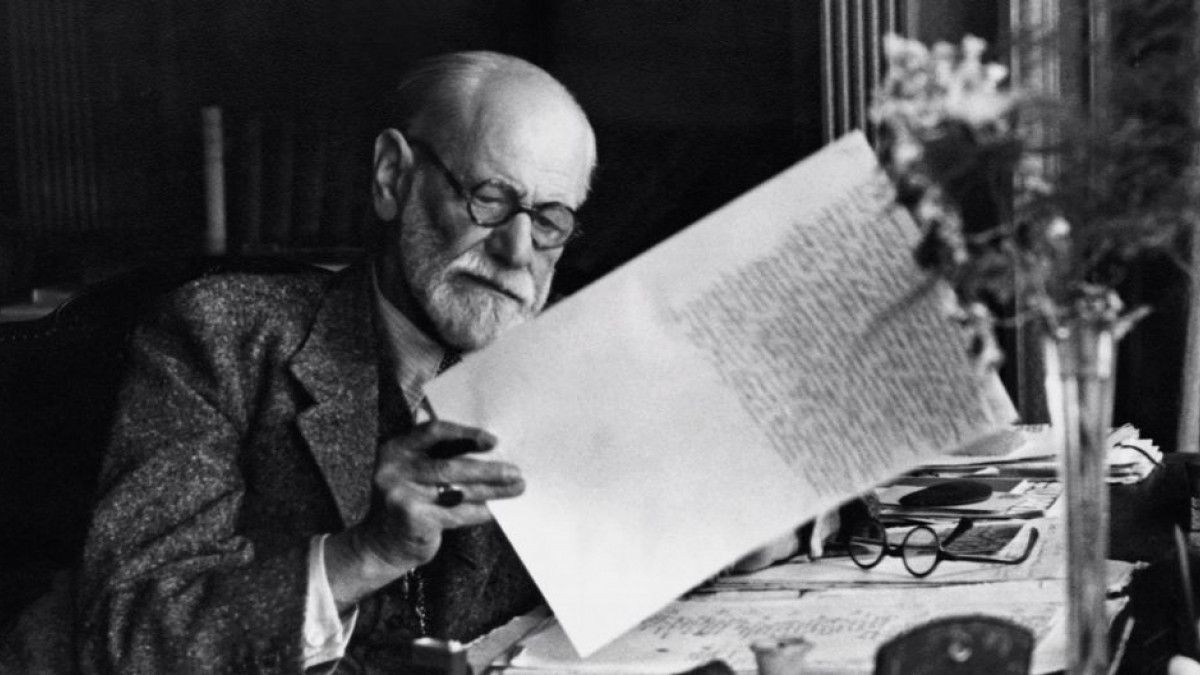
La palabra, un mundo clínico y político
Comentarios al libro del psicoanalista Flavio Peresson
17 de abril de 2025
En su texto “Vivir Enfermar y Curar por las Palabras” el psicoanalista Flavio Peresson instala desde el título una problemática de amplio correlato. Las “funciones” de la palabra en el orbe psicoanalítico (síntoma y cura) cruzan la frontera de una especificidad que, de cerrarse, prestaría también funciones de ocultamiento, en ese caso respecto al rango político de la disyuntiva médica y de la institución académica. La suspicacia –dijo Ortega y Gasset- es lo que gobierna al pensamiento de la modernidad a partir de Descartes. Peresson honra esa tradición mediante un filtrado analítico constante de su propio discurso. La premisa freudiana ocupa también el espejo de un texto vertebrado -y por lo dicho- arduo. En cierto modo, este procesamiento discursivo ejecutado desde lo académico se inscribe en la cima de aquella suspicacia cartesiana porque informa a la vez que practica un pensar que sospecha metódicamente de sí mismo. Esa forma de repasar el desarrollo del psicoanálisis, cautelosa y advertida, le da al texto cierto tinte arqueológico. En los huesos fundadores se acreditaba ya el carácter indócil del trabajo freudiano. Louis Armstrong decía del jazz: “no es un género musical, es una forma de hacer cualquier tipo de música”. Hay una similitud. La alta capacidad expansiva de los conceptos psicoanalíticos dispara su incómoda eficacia.
Todo el texto de Peresson avisa sin cesar dos cuestiones paralelas y concomitantes. La ya citada, en el sentido de que el psicoanálisis es radicalmente un ejercicio crítico que no se detiene en las puertas de lo no personal, y la segunda, que la pretensión de ceñirlo a una etiología que no es la de su génesis trasparenta un interés “político”. La cura psicoanalítica no atiende necesariamente a la normalidad requerida por el dispositivo de poder, más bien denuncia la imposibilidad de una salud bajo las condiciones de la cultura. Un segmento por demás interesante al respecto tiene que ver con lo que Peresson califica de cultura “psi”, intento de ocultar el elefante haciendo circular a la manada. El psicoanálisis es un hijo tardío del racionalismo, y tal vez un mal hijo. Todo el texto me va sembrando trabajosamente una pregunta: ¿No será el discurso psicoanalítico, desde sus diversos lugares, la operación más crítica que existe justamente porque parte de lo individual, aunque no se detenga allí? Sabemos que incluso en las formas colectivas de la disonancia se cuelan las categorías de poder que en la proclama se pretenden erradicar. De ser así, las preocupaciones del texto respecto a lo social y a lo institucional estarían más que justificadas. Este libro recuperador me zambulle en las aguas no siempre dulces de una problematización fecunda de la palabra como posibilidad multivalente.
Entrando ya en la teorización de lo terapéutico, Peresson sostiene lo dicho en el principio. Cada “relato” del paciente es único, lo cual pone al psicoanálisis nuevamente en tensión, esta vez con el “neomalestar” de un “neoliberalismo” que necesita casi dramáticamente la estandarización subjetiva. Este punto –si hacía falta- es la justificación más plena de esta constante resistencia de Peresson a omitir lo político. Esa vinculación cobra fuerza cuando el autor esgrime la actual estrategia del consumo como operación de aplastamiento subjetivo El autor no invoca el “retorno a las fuentes” coralmente reclamado en su campo de acción tan solo como reclamo epistemológico. Ese empalme exige recordar -y Peresson lo precisa- que el psicoanálisis elude disciplinadamente la comodidad del diagnóstico genérico. Lo social, lo cultural, no constituyen un “afuera” y esta es la primera gran rebeldía ideológica de la empresa freudiana. Su talle critico devuelve al paciente y al analista el reflejo de un entorno que enferma. Freud quemó las naves y eligió no regresar al aparcelamiento biologista. Allí se abre ese aspecto “político” de un discurso que no converge ni con la medicina ni con la psiquiatría en tanto revisa hondamente su relación con la enfermedad. En palabras de Peresson, postula como objeto a una “subjetividad sufriente”, entidad muy superior a la reducción orgánica del enfermo. En “El tropiezo de Freud con Charcot” Peresson enfatiza la gran intuición del médico austriaco frente a la hipnosis: El descubrimiento de la importancia de la palabra. La palabra es la que organiza el trauma, pero también es la que puede desenredarlo porque su estructura –como lo ha demostrado la lingüística- le permite volverse sobre sí y regenerar el significado. En términos puntuales, se trata de resolver ese “cifrado” resultante cuando el padecimiento negocia su manifestación con lo que la conciencia puede soportar.
Este es el punto fuerte y débil del psicoanálisis. Es fuerte por lo exhaustivo y nítido de los fundamentos, y es débil porque asoma en medio del prejuicio positivista con una novedad teórica traumática y revulsiva. Peresson nunca olvida esto a lo largo del libro y le asigna una particular relevancia para la instancia académica, lugar que no ha sido inmune a aquel destino. Si la actualización lacaniana vulgarizada -antes de leer el texto- dejaba resonar el “poder de la palabra”, al cabo de la lectura lo que se me aparece divisable es la palabra como artículo de poder. Y esa especie de arqueología convoca al pensamiento mágico en el señalamiento de una analogía compleja: El rescate de la Palabra en el proceso de curación. Con la diferencia, esencial, de que se invita al enfermo a reconocer una palabra propia (placentera). Más allá del esquema medico en el cual el que sabe cura, y el que padece solo sabe que padece. (Muy desarrollado en “Las palabras y la razón” del Capítulo 4 y objeto casi central del Capítulo 5). La mediación curativa psicoanalítica es esa búsqueda que devuelve al paciente un inédito poder sobre sí mismo y, por ende, una nueva relación con el poder. Con respecto a esto, el enclave más fuerte de Peresson me llega en forma de pregunta. Punzante pregunta: ¿La cura es un asunto técnico o un asunto ético? Rotundo, Peresson dejará claro en el texto que la esencial diferencia de Freud con sus colegas fue “ética”.
Por ello la enseñanza del psicoanálisis le merece una visión histórica rigurosamente conceptual. Importa saber en qué contexto teórico Freud inscribe los instrumentos que fue adquiriendo. Por ello habla de la “apropiación” ejecutada por el maestro de Viena. Y aquí se introduce una “ética” del psicoanalista que supone la renuncia a la función de la “autoridad”. Especialmente porque es el lugar natural de la dinámica transferencial. Esta preceptiva es como el feed back del psicoanálisis y casi su prueba de calidad. Peresson destaca que, en esa sutil operación sobre las jerarquías imaginarias de la relación curativa, el psicoanálisis genuinamente atento a sus premisas reconoce un problema dentro de la solución. Aquí también, o especialmente, Peresson ratifica aquel talle disonante cuando detecta en la propia demanda de la relación terapéutica un “síntoma”, y cuando marca al lugar del analista como problema a resolver: “… las posibilidades de una relación que, para que sea terapéutica, obligan al naciente psicoanalista a resolver su identificación alienante con los modelos intersubjetivos imperantes…” A propósito de esto, el Capítulo 2 evocaba una constante. Del ensalmo religioso al racionalismo científico, siempre hubo un poder sobre el enfermo. En este sentido, la lucha occidental contra el mito y la magia, la transición del logos entre su fuerza original nominativa y su posterior función como razón o “lógica”, pierde el rastro del sujeto. “Ars muda” es una zona del texto donde se puede visibilizar la ecuación resultante de este proceso histórico de la cultura occidental. Paradójicamente, el ingreso de la medicina a la fase racional, implica un descenso que sugiere ricas analogías con sentencias de Nietzche sobre el origen de la tragedia griega. En términos filosóficos, este lamentará la perdida de una vida dionisiaca entumecida por el nacimiento del concepto socrático con sus consecuentes desgarros y empobrecimientos. En orden a la salud, lo que se verifica es una caída en el fisiologismo.
El Capítulo 3, conteste con la visión general del autor, ancla conceptos en referencia a Foucault. Repasa la noción impositiva de la normalidad y a la locura como espejo humano no deseado que se castiga con la exclusión. Castigo que se agrava a medida que el loco va pasando de la anomalía natural a la “falta moral” y la “infracción jurídica”. La locura pasa a ser imputable en medio de una desorbitada confianza en lo racional. Curiosamente, el rescate de la palabra regresa a la escena lo que podríamos llamar “el alma” antigua, aunque reconfigurada. Sin embargo, en este empalme, el discurso psicoanalítico comparte con el tiempo pre moderno una dignificación de la dimensión humana arrasada por la reducción de lo patológico a lo estrictamente corporal.
En el Capítulo 7 Peresson suelta una poderosa síntesis: “…el “sin saber” no tapona un recuerdo sino una vivencia que no ha terminado de constituirse como recuerdo, porque no ha logrado una inscripción en el aparato psíquico…” O sea que la resolución del “cifrado” no es equivalente a la de un criptograma y que la terapia psicoanalítica es mas proceso y construcción que mera revelación. A modo de reafirmación de la singularidad psicoanalítica freudiana, Peresson recorre luego algunas versiones teóricas que regresan a la relación ideal entre necesidad y objeto correspondiente. Las señala como una forma sutil de regreso al biologismo, además de ostentar una estridente certeza fenoménica. Se esmera el discurso de Peresson para despejar todo tipo de “ilusiones” teóricas.
El dogmatismo nace, según Kant, de una consideración de la posibilidad que eclipsa a la dificultad. El escepticismo, a su vez, es una contemplación de la dificultad que no computa la posibilidad. El criticismo, su filosofía, procuraba el equilibrio. El conocimiento es posible, pero difícil. El psicoanálisis, de acuerdo a la lectura que puedo hacer de este intenso texto de Flavio Peresson, se asoma como muy enamorado de la dificultad y hasta ejerciendo el escepticismo sobre distintos registros de lo histórico. Pero lo hace siempre para preservar celosamente la posibilidad. De una manera escondida y ardua, es una corriente optimista. Cierta amargura de sus prevenciones está más referida a las hostiles condiciones en que debe desenvolverse que a su propia constitución teórica. Es el precio que paga justamente por aquel acervo critico que se extiende con fluidez hasta convertirse en una interpelación general de la “cultura”. Estatus agravado por la posterior incorporación de la lingüística. “Vivir, enfermar y curar por la palabra” es mucho más que la compilación del corpus teórico de una catedra. Tiene un tono misional, supone a la enseñanza más allá de la transmisión informativa. Avisa que el verdadero conocimiento y sobre todo, la práctica del psicoanálisis, implican una toma de posición en lo ético, en lo filosófico y en lo político.